Su doctrina.
Durante doce años, casi diariamente, se oyó la voz del dictador adoctrinando al pueblo. Los otros –Mussolini o Hitler, por ejemplo- no lo hacían con tanta frecuencia. No les era menester. Italia y Alemania vivían después de la primera gran guerra en un anómalo estado espiritual del que aquellos eran intérpretes. Señalárselo al pueblo apenas les era necesario. Esos países estaban realmente enfermos y de sobra lo sabían. El nuestro, en cambio, no lo estaba; por eso había que convencerlo de lo contrario en un empeño de persuasión que Perón nunca dejó de ponderar.
Hablaba a las masas sin elocuencia, pero con habilidad. La cátedra lo había disciplinado para la exposición clara y metódica, al alcance de las mentalidades más simples. Aprovechó esa práctica en la oratoria política que inició con los pequeños grupos de militares que constituyeron el GOU y continuó con las reducidas delegaciones obreras convocadas en los tiempos iniciales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo mejoró después ante las grandes masas; la hizo lacrimosa y sentimental en la noche del 17 de octubre de 1945, desafiante en varios actos de su primera campaña presidencial, chabacana cuando aludía a sus más notorios opositores, iracunda cuando tenía miedo, histórica cuando fingía renuncias que no pensaba hacer efectivas. Al final de su gobierno había dado ya todas sus notas, y no sorprendía sino por la creciente falta de dominio sobre si mismo.
Con ese modo de hablar campechano y confianzudo conseguía efectos superiores a los de la oratoria caudalosa, arrebatada o elocuente de los políticos opositores. Decía lo que cada uno de sus oyentes más simples hubiera dicho en caso de tener facultades de lenguaraz.
Lo que llamó luego su “doctrina” y explicó en infinitas disertaciones, era un elenco de trivialidades y lugares comunes harto conocidos, ordenado para el fácil entendimiento de las multitudes. Explicó a éstas lo que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como altos fines no logrados hasta que él los enunciara y alcanzara. En torno a cada uno de ellos fue tejiendo sus frases de tono sentencioso, fáciles de asimilar y repetir, y que, por si acaso, la propaganda difundida hasta que penetraran en todos los entendimientos y quedaran en todas las memorias. Una síntesis de ellas fue impresa en cientos de miles de ejemplares, y traducida a varios idiomas pretendió llevar al extranjero la esencia de su pensamiento.
Algunos de los enunciados de esa doctrina fueron introducidos en la reforma constitucional de 1949, tales como los que se llamaron “derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”, conjunto sin igual de simplezas, cuando no de facultades que permitieron la expoliación.
“Doctrina de amor” llamó el dictador a la suya, pero años después, ya en pleno delirio de mando y poder, anunció que su defensa encendería la más grande hoguera de que se tuviera memoria.
Durante doce años, casi diariamente, se oyó la voz del dictador adoctrinando al pueblo. Los otros –Mussolini o Hitler, por ejemplo- no lo hacían con tanta frecuencia. No les era menester. Italia y Alemania vivían después de la primera gran guerra en un anómalo estado espiritual del que aquellos eran intérpretes. Señalárselo al pueblo apenas les era necesario. Esos países estaban realmente enfermos y de sobra lo sabían. El nuestro, en cambio, no lo estaba; por eso había que convencerlo de lo contrario en un empeño de persuasión que Perón nunca dejó de ponderar.
Hablaba a las masas sin elocuencia, pero con habilidad. La cátedra lo había disciplinado para la exposición clara y metódica, al alcance de las mentalidades más simples. Aprovechó esa práctica en la oratoria política que inició con los pequeños grupos de militares que constituyeron el GOU y continuó con las reducidas delegaciones obreras convocadas en los tiempos iniciales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo mejoró después ante las grandes masas; la hizo lacrimosa y sentimental en la noche del 17 de octubre de 1945, desafiante en varios actos de su primera campaña presidencial, chabacana cuando aludía a sus más notorios opositores, iracunda cuando tenía miedo, histórica cuando fingía renuncias que no pensaba hacer efectivas. Al final de su gobierno había dado ya todas sus notas, y no sorprendía sino por la creciente falta de dominio sobre si mismo.
Con ese modo de hablar campechano y confianzudo conseguía efectos superiores a los de la oratoria caudalosa, arrebatada o elocuente de los políticos opositores. Decía lo que cada uno de sus oyentes más simples hubiera dicho en caso de tener facultades de lenguaraz.
Lo que llamó luego su “doctrina” y explicó en infinitas disertaciones, era un elenco de trivialidades y lugares comunes harto conocidos, ordenado para el fácil entendimiento de las multitudes. Explicó a éstas lo que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como altos fines no logrados hasta que él los enunciara y alcanzara. En torno a cada uno de ellos fue tejiendo sus frases de tono sentencioso, fáciles de asimilar y repetir, y que, por si acaso, la propaganda difundida hasta que penetraran en todos los entendimientos y quedaran en todas las memorias. Una síntesis de ellas fue impresa en cientos de miles de ejemplares, y traducida a varios idiomas pretendió llevar al extranjero la esencia de su pensamiento.
Algunos de los enunciados de esa doctrina fueron introducidos en la reforma constitucional de 1949, tales como los que se llamaron “derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”, conjunto sin igual de simplezas, cuando no de facultades que permitieron la expoliación.
“Doctrina de amor” llamó el dictador a la suya, pero años después, ya en pleno delirio de mando y poder, anunció que su defensa encendería la más grande hoguera de que se tuviera memoria.
A pesar de su empeño en difundir la tal doctrina, no logró que le creyeran sino los espíritus más simples. Por lo pronto, casi la mitad del país de fue en todo momento decididamente contrario. De la otra mitad, la gran mayoría simuló, por miedo, debilidad o conveniencia, una adhesión que no sentía. El dictador lo comprendió así, y contra ella, que sabía reacia a su captación dijo con frecuencia sus palabras más duras: era la de los “infiltrados”, la de los “aprovechadores”, “las de los malos peronistas”, tan despreciables para él como los que se decían independientes. “A esos, no los vamos a captar nunca –afirmaba-: son como la bosta de paloma, que no tiene ni bueno ni mal olor” (1).
NOTAS:
(1) La frase es del simpático padre Brochero, “el cura gaucho” popularísimo a principios de este siglo en las sierras de córdoba. Perón la citó alguna vez señalando su origen, pero después se adueño de ella y la hizo pasar por suya.









.jpg)







































































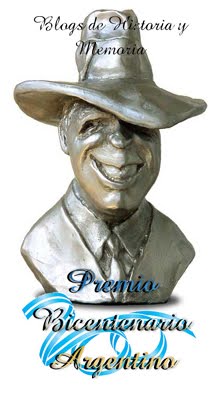






No hay comentarios:
Publicar un comentario