Incendios de las sedes de los partidos políticos
Mal se había iniciado para el dictador Juan Domingo Perón el mes de abril de 1953. Los negociados ya no se podían ocultar. La oposición parlamentaria los señalaba con energía y la opinión pública se hacía cada vez más severa con el círculo de sus parientes, protegidos y cómplices. La podredumbre del grupo gobernante era tanta que el propio presidente debió, contra su voluntad, ordenar la investigación que hemos referido. La muerte de Juan Duarte, voluntaria o no, revelaba el propósito de impedir el total conocimiento de lo que todos sospechaban acerca de la corrupción oficial.
El dictador pretendió sofocar enérgicamente a sus enemigos antes de que la oposición creciese. Luego de atribuir a presuntos agiotistas y especuladores la escasez y encarecimiento de algunos artículos de primera necesidad y de anunciar que los obligaría “a culatazos” a cumplir con su deber, dispuso como otras veces la concentración de los trabajadores en plaza de Mayo, a fin de disciplinarlos en la obsecuencia y de escuchar sus amenazas a la oposición.
Como siempre, tenía un plan trazado: sólo que esa vez era mucho más terrible. Comenzaría con tales amenazas, pero visto, a su parecer, que eso no era suficiente para amedrentarla, pensó en destruir las sedes de los principales partidos políticos que la constituían. Hitler le había enseñado cómo se hacían esas cosas. El ejemplo del incendio del Reichtag no había desaparecido de su memoria. En la nueva circunstancia bastaba con mucho menos para justificar la represión; por ejemplo, con el estallido de unas bombas durante la realización del acto preparado. Sus fuerzas de choque harían el resto apenas se diera el motivo y él impartiera la orden.
La policía tenía instrucciones precisas: por lo pronto, dejar sin guardia a las víctimas previamente señaladas, y luego no molestar “a los muchachos”. Todos los funcionarios de esa repartición sabían por anticipado “que algo iba a ocurrir esa tarde” (1). Los bomberos sabían, además, que se producirían incendios, y que la orden de la Casa de Gobierno era la de dejar quemar y evitar solamente la propagación del fuego a las casas vecinas (2).
Los criminales estaban listos y disponían desde mucho antes de elementos incendiarios y vehículos de transporte. Descontaban la impunidad, porque detrás de ellos estaba el dictador Juan Domingo Perón.
A poco de iniciado el acto estallaron dos bombas: la primera en un restaurante; la segunda en la estación del subterráneo. El presidente no se inmutó.
Eso bastaba para poner en ejecución el plan preconcebido. Desde el balcón dijo entonces: “Compañeros: vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo.”
La insinuación quedaba hecha. De inmediato la recogieron los elementos preparados para la acción. “leña… leña”, gritaron estentóreos y delirantes. El tirano aprovechó entonces para impartir la orden ya pensada. “Eso de la leña que ustedes aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?... Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica, organizada y dirigida desde el exterior, con agentes en lo interno. Hay que buscar a esos agentes y donde se los encuentre colgarlos de un árbol…” Luego de referirse a los “malos peronistas”, de los cuales debían depurarse la República y su propio partido, expresó el dictador: “Si para terminar con los malos de adentro y los malos de afuera, si para terminar con los deshonestos y los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto”.
Terminado el discurso, la multitud se desconcentró tranquilamente. Compuesta en gran parte de trabajadores y empleados públicos, forzados por sus sindicatos y jefes a concurrir a esas manifestaciones, no odiaba a nadie. Había creído o querido creer en quien acababa de hablar, lo había seguido y votado, y si todavía no había renegado de él, en él ya no confiaba. Solo algunos neuróticos y energúmenos mezclados en la multitud podían dar gritos de exterminio. Los demás querían volver antes a la tranquilidad de sus hogares.
La parte más numerosa se dirigió por la avenida de Mayo hacia el oeste, y pasada la plaza del Congreso, siguió por Rivadavia.
En esta avenida, entre las calles Rincón y Pasco está la Casa del Pueblo, y en ella tiene su sede el Partido Socialista. Hasta poco antes habían funcionado en ese local los talleres del diario “La Vanguardia”, que la dictadura peronista había clausurado. Una biblioteca de sesenta mil volúmenes estaba instalada en el vasto edificio. Varios millares de lectores, en su mayoría obreros, empleados y estudiantes, concurrían anualmente. En sus salones de conferencias era dado escuchar las disertaciones que acerca de los más diversos temas de política, economía y cultura pronunciaban miembros del partido. Representaba esa casa el esfuerzo de las clases laboriosas por elevar su nivel intelectual y económico, y, a la vez, las formas de la vida cívica argentina. Respetada por todos sus adversarios políticos, contaba con la simpatía de la población.
Pero el dictador la había condenado a desaparecer. En casi diez años de vocear a los trabajadores, de destruir los sindicatos libremente organizados, de forzarlos a agremiarse en torno a la CGT manejada a su arbitrio, no había domeñado al partido que desde medio siglo antes luchaba por la justicia social y había obtenido la sanción de la mayoría de las leyes que hasta ahora la protegen.
Confundidos con los manifestantes que se desconcentraban, llegaron frente a la Casa del Pueblo quienes estaban señalados para destruirla. Su cantidad apenas pasaría de un centenar. Disponían de armas de fuego y elementos incendiarios, además de palos, hierros y piedras. Al comenzar el ataque, en medio de gritos e insultos, hicieron varios disparos. Luego de forzada la puerta del edificio, penetraron en él y en pocas horas lo destruyeron por las llamas.
De acuerdo con las órdenes impartidas, no había guardia policial en las inmediaciones. Los cinco o seis agentes de la comisaría 6ª se retiraron apenas vieron llegar a los manifestantes, y así pudieron los incendiarios obrar con toda libertad. Los bomberos no acudieron sino dos horas después. Sus instrucciones eran claras y debían cumplirlas: “obrar sin apuro, pasivamente” (3).
Una autobomba, que durante largo rato estuvo estacionada en las inmediaciones, volvió a su sede sin actuar. Solo cuando se tuvo la certidumbre de que la destrucción era total, comenzaron las tareas de extinguir el incendio.
El terrible episodio había conmovido a los espectadores. Tal vez muchos se sentían avergonzados. Habían consentido con su inactividad que un pequeño grupo de forajidos cometiera el vandálico hecho. Pero sabían que ese centenar de miserables tenía la protección del Estado. Comenzaba para el país, en esos momentos, una de sus épocas más trágicas.
De la Casa del Pueblo el grupo criminal se traslado a la Casa Radical, Tucumán 1660, sede de un partido popular de honde raigambre argentina (4). De sus filas habían desertado algunos dirigentes de segundo orden cuando el coronel revolucionario de 1943 reclutaba a cuanto resentido hubiere en cualquier parte, pero la mayoría de sus afiliados permanecía fiel a sus principios.
Desde 1946 los diputados radicales habían hecho con valiente decisión la denuncia del proceso del gobierno demagógico que no tardaría en acentuar su tendencia totalitaria y su espíritu dictatorial. Algunos habían sido expulsados de la Cámara por la mayoría oficialista, y ya privados de sus fueros, se habían expatriado a fin de escapar a las persecuciones del dictador. Los radicales, como sus adversarios socialistas, estaban condenados desde entonces. La ocasión esperada para destruir su sede había llegado y era preciso aprovecharla.
El método de ataque fue igual que el ejecutado con la Casa del Pueblo, como que eran los mismos sus actores. Forzaron la cortina metálica que cerraba la amplia portada, penetraron en el edificio y luego de arrojar desde sus ventanas muebles, bustos, libros, banderas y cuantos objetos hallaron en sus dependencias, le pusieron fuego. Lo mismo hicieron con aquellos en medio de la calzada.
Desde media hora antes de iniciarse el ataque se había desviado el tránsito por la calle Tucumán (5). La policía estaba ausente a pesar de que a una cuadra funcionaba la seccional 5ª. Si algún agente de las inmediaciones comunicaba a éste la noticia del incendio, se le ordenaba permanecer en su sitio y desenterarse de él (6). Los bomberos demoraron más de una hora en llegar, y cuando acudieron quedaron sin actuar durante largo tiempo, con el pretexto de que carecían de apoyo policial o de que el público agujereaba las mangueras. Sólo cuando los incendiarios terminaban su criminal faena y mucha parte de la Casa Radical quedó quemada, actuó la policía y aquellas funcionaron.
Lo mismo hicieron en la sede del Partido Demócrata, ubicada en la calle Rodríguez Peña 525, a pocos metros de distancia de la Casa Radical. Pertenecía a una agrupación política que había gobernado el país durante largo tiempo, y aunque no tenía ya representación parlamentaria, su acción opositora no había cejado, razón suficiente para que no se salvara en esa noche trágica. También allí los incendiarios violentaron la puerta, arrojaron a la calle cuanto pudieron, y con todo hicieron una hoguera.
Varias horas habían transcurrido desde el comienzo de los incendios. A la jefatura de policía, a la dirección de bomberos, a las seccionales de aquella, llegaban los requerimientos angustiosos de los vecinos. Las respuestas eran siempre iguales: que no tuvieran miedo, que a ellos no les iba a pasar nada, que ya irán las dotaciones…
Mientras todo esto acontecía, el ministro Borlenghi llamó a Gamboa para ordenarle no interferir a los manifestantes y dejarlos realizar los incendios y actos vandálicos (7). El jefe de policía obró en consecuencia. Si alguno de sus subordinados le pedía instrucciones para contener a los grupos de forajidos, le contestaba que tenía orden de la Casa de Gobierno “de dejar que los muchachos anden por la calle” (8).
Notas:
(1) Declaración del comisario inspector Juan Fernando Cevallo en el expediente “Casa del Pueblo s/ saqueo e incendio”, foja 74.
(2) Declaraciones de los comisarios de la Dirección de Bomberos Severo Alejandro Toranzo y Alfredo Der y del subcomisario Eduardo Omar Olivera (expediente citado, fojas 272, 216 y 219, respectivamente).
(3) Declaración del inspector general José Subrá 8expediente citado, fojas 65).
(4) Se refiere a la U.C.R. Unión Cívica Radical. (Nota del transcriptor).
(5) Declaración del inspector general José Subrá (expediente citado, fojas 65).
(6) Declaración de los agentes Amadeo López, Julio Furno y César Horacio Guzman (expediente citado, fojas 29, 30 y 33).
(7) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa (expediente “Casa del Pueblo” foja 162 y 175).
(8) Declaración del comisario Ángel Luis Martín (expediente “Casa del Pueblo”, foja 35).
(2) Declaraciones de los comisarios de la Dirección de Bomberos Severo Alejandro Toranzo y Alfredo Der y del subcomisario Eduardo Omar Olivera (expediente citado, fojas 272, 216 y 219, respectivamente).
(3) Declaración del inspector general José Subrá 8expediente citado, fojas 65).
(4) Se refiere a la U.C.R. Unión Cívica Radical. (Nota del transcriptor).
(5) Declaración del inspector general José Subrá (expediente citado, fojas 65).
(6) Declaración de los agentes Amadeo López, Julio Furno y César Horacio Guzman (expediente citado, fojas 29, 30 y 33).
(7) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa (expediente “Casa del Pueblo” foja 162 y 175).
(8) Declaración del comisario Ángel Luis Martín (expediente “Casa del Pueblo”, foja 35).









.jpg)







































































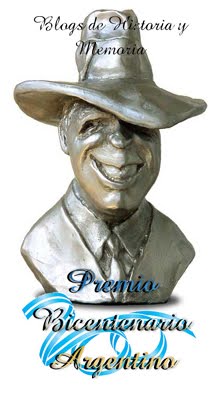






No hay comentarios:
Publicar un comentario