Su caída.
Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de que su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída.
Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída.
Los ciudadanos que de buena fe habían creído en él se le alejaban; los trabajadores sin interés político dentro de los gremios, perdían la confianza en el causante del encarecimiento de la vida y de la reducción del valor de la moneda, o sea, de la efectividad de los salarios; los católicos comprobaban la sistemática persecución de que eran objeto; los sectores agropecuarios sufrían la explicación de las entidades monopolizadoras de la comercialización de sus productos; la industria y el comercio eran víctimas del dirigismo y la competencia estatal.
El dictador permanecía insensible a todo ello. Había conseguido desbaratar varios motines y vencer la revuelta armada del 28 de septiembre de 1951, dirigida por el general Benjamín Menéndez. Confiaba en sus recursos, en su ascendente sobre los trabajadores y en la insensibilidad de las fuerzas armadas.
De tanto en tanto hacía circular o permitía que corrieran versiones sobre la precariedad de su salud. Algunos especialistas extranjeros llegaban al país con el presuntivo propósito de examinarlo. La oposición se inclinaba a creer que graves males amenazaban su vida, y adormeciase a la espera de las consecuencias. Esto es lo que aquél quería. De pronto mostraba su vigor físico para dar confianza a sus partidarios y burlarse de los rumores.
En los dos últimos años de gobierno su capacidad y concentración para el mismo habían amenguado “a punto tal que era frecuente su distracción después de pocos minutos de prestar atención a un determinado tema, y su evidente aburrimiento para abordar problemas complejos. Solo se dedicaba a las tareas de gobierno hasta las diez y media u once de la mañana, contrariamente a lo que sucedía en su primera presidencia. Por las tardes se dedicaba a tareas que significaban, sin duda, una distracción más que un trabajo” (1).
Aunque el miedo o el interés hiciera callar a sus ministros y colaboradores, algunos advertían las fallas de su entendimiento, y lo juzgaban. Uno de aquellos, Alfredo Gómez Morales, expresó en su declaración ante la Comisión Investigadora: “Resulta evidente la extraordinaria sensibilidad electoralista del ex presidente, pero aun reconociendo este aspecto de su personalidad, entiendo que algunas medidas en materia económica, contrarias al interés general, las decidió más por su real desconocimiento del fondo de los problemas económicos y de su verdadera ponderación que por el conocimiento cabal de que estaba infligiendo un daño real a la situación del país”
Había estimulado la obsecuencia y el servilismo para lograr el sometimiento total del pueblo. No consiguió éste, y aquéllos lo alejaron de la realidad. Se creyó superior a todo y capaz de todo. Había llegado a lo que en un momento de clarividencia previó con acierto. Dijo entonces “Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder; no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte” (2).
El discurso del 31 de agosto de 1955 dio al país la certidumbre de que su primer magistrado estaba poseído por las pasiones más tremendas y dominado por el delirio exterminador (3). El ilustre cartel de Retz decía: “Después de ciertas faltas capitales, nada se puede hacer que sea sensato.” El caso del dictador lo confirmaba
Cuando se produjo la revolución quedó anonadado. Su verbosidad habitual no tuvo palabras para condenar el movimiento cívico militar ni para incitar a sus partidarios a defender el gobierno. Harto sabía que sólo el azar le permitió salir airoso el 16 de junio. La revolución del 16 de septiembre se le apareció desde los primeros momentos, mucho más grave. No confió en sus fuerzas ni en su gente. Convencido de que no podía vencerla, se apresuró para la fuga. Llamó al administrador de la residencia presidencial, y le dijo: “Vea Renzi, Yo no sé si me pueden matar, y pienso irme, alejarme del país, Yo le voy a dar el poder general de la Fundación Evita” (4).
Antes de abandonar su casa, el dictador tomó algunas providencias acerca de sus bienes. No tenía ánimo para más. A esas horas todavía se luchaba en Córdoba y otros sitios. Por haber creído en él, daban la vida sus más valientes partidarios, y por cumplir órdenes morían jóvenes soldados. A todos abandonó el dictador. En esa dura emergencia no imitó a Adolfo Hitler sino a Cipriano Castro.
En la mañana lluviosa del 20 de septiembre se asiló en la embajada del Paraguay, y doce días después partió hacia el exilio.
De quien se olvidó totalmente fue de Vigil Gheorghiu. El famoso autor de La hora veinticinco y de La segunda oportunidad, alojado en la residencia presidencial de Olivos, no supo qué hacer. Había sido contratado para escribir dos panegíricos del dictador, que, traducidos a varios idiomas, debían servir en el extranjero para la propaganda del “general de los descamisados” y, también, para mostrar al mundo el ejemplo de “los descamisados del general”.
La caída de su “héroe” dejó alelado al escritor. Ya no haría esos libros; debía buscar otro cliente. En espera de la “nueva oportunidad”, pergeñó unos cuantos artículos que algo muestran del ambiente y de los hombres que rodeaban al dictador.
Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de que su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída.
Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída.
Los ciudadanos que de buena fe habían creído en él se le alejaban; los trabajadores sin interés político dentro de los gremios, perdían la confianza en el causante del encarecimiento de la vida y de la reducción del valor de la moneda, o sea, de la efectividad de los salarios; los católicos comprobaban la sistemática persecución de que eran objeto; los sectores agropecuarios sufrían la explicación de las entidades monopolizadoras de la comercialización de sus productos; la industria y el comercio eran víctimas del dirigismo y la competencia estatal.
El dictador permanecía insensible a todo ello. Había conseguido desbaratar varios motines y vencer la revuelta armada del 28 de septiembre de 1951, dirigida por el general Benjamín Menéndez. Confiaba en sus recursos, en su ascendente sobre los trabajadores y en la insensibilidad de las fuerzas armadas.
De tanto en tanto hacía circular o permitía que corrieran versiones sobre la precariedad de su salud. Algunos especialistas extranjeros llegaban al país con el presuntivo propósito de examinarlo. La oposición se inclinaba a creer que graves males amenazaban su vida, y adormeciase a la espera de las consecuencias. Esto es lo que aquél quería. De pronto mostraba su vigor físico para dar confianza a sus partidarios y burlarse de los rumores.
En los dos últimos años de gobierno su capacidad y concentración para el mismo habían amenguado “a punto tal que era frecuente su distracción después de pocos minutos de prestar atención a un determinado tema, y su evidente aburrimiento para abordar problemas complejos. Solo se dedicaba a las tareas de gobierno hasta las diez y media u once de la mañana, contrariamente a lo que sucedía en su primera presidencia. Por las tardes se dedicaba a tareas que significaban, sin duda, una distracción más que un trabajo” (1).
Aunque el miedo o el interés hiciera callar a sus ministros y colaboradores, algunos advertían las fallas de su entendimiento, y lo juzgaban. Uno de aquellos, Alfredo Gómez Morales, expresó en su declaración ante la Comisión Investigadora: “Resulta evidente la extraordinaria sensibilidad electoralista del ex presidente, pero aun reconociendo este aspecto de su personalidad, entiendo que algunas medidas en materia económica, contrarias al interés general, las decidió más por su real desconocimiento del fondo de los problemas económicos y de su verdadera ponderación que por el conocimiento cabal de que estaba infligiendo un daño real a la situación del país”
Había estimulado la obsecuencia y el servilismo para lograr el sometimiento total del pueblo. No consiguió éste, y aquéllos lo alejaron de la realidad. Se creyó superior a todo y capaz de todo. Había llegado a lo que en un momento de clarividencia previó con acierto. Dijo entonces “Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder; no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte” (2).
El discurso del 31 de agosto de 1955 dio al país la certidumbre de que su primer magistrado estaba poseído por las pasiones más tremendas y dominado por el delirio exterminador (3). El ilustre cartel de Retz decía: “Después de ciertas faltas capitales, nada se puede hacer que sea sensato.” El caso del dictador lo confirmaba
Cuando se produjo la revolución quedó anonadado. Su verbosidad habitual no tuvo palabras para condenar el movimiento cívico militar ni para incitar a sus partidarios a defender el gobierno. Harto sabía que sólo el azar le permitió salir airoso el 16 de junio. La revolución del 16 de septiembre se le apareció desde los primeros momentos, mucho más grave. No confió en sus fuerzas ni en su gente. Convencido de que no podía vencerla, se apresuró para la fuga. Llamó al administrador de la residencia presidencial, y le dijo: “Vea Renzi, Yo no sé si me pueden matar, y pienso irme, alejarme del país, Yo le voy a dar el poder general de la Fundación Evita” (4).
Antes de abandonar su casa, el dictador tomó algunas providencias acerca de sus bienes. No tenía ánimo para más. A esas horas todavía se luchaba en Córdoba y otros sitios. Por haber creído en él, daban la vida sus más valientes partidarios, y por cumplir órdenes morían jóvenes soldados. A todos abandonó el dictador. En esa dura emergencia no imitó a Adolfo Hitler sino a Cipriano Castro.
En la mañana lluviosa del 20 de septiembre se asiló en la embajada del Paraguay, y doce días después partió hacia el exilio.
De quien se olvidó totalmente fue de Vigil Gheorghiu. El famoso autor de La hora veinticinco y de La segunda oportunidad, alojado en la residencia presidencial de Olivos, no supo qué hacer. Había sido contratado para escribir dos panegíricos del dictador, que, traducidos a varios idiomas, debían servir en el extranjero para la propaganda del “general de los descamisados” y, también, para mostrar al mundo el ejemplo de “los descamisados del general”.
La caída de su “héroe” dejó alelado al escritor. Ya no haría esos libros; debía buscar otro cliente. En espera de la “nueva oportunidad”, pergeñó unos cuantos artículos que algo muestran del ambiente y de los hombres que rodeaban al dictador.
NOTAS:
(1) Declaración del ex ministro Alfredo Gómez Morales en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general”, fojas 294.
(2) Conducción Política, página 28.
(3) Véase el Apéndice de este libro.
(4) Declaraciones de Atilio Renzi ante la Comisión Investigadora Nº 7.









.jpg)







































































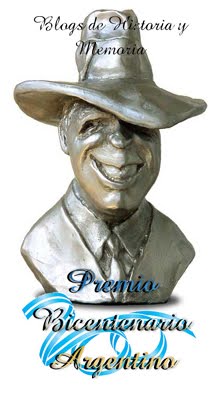






No hay comentarios:
Publicar un comentario